
En “Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa”, la chilena Romina Pistolas escribió una novela autobiográfica en la que cuenta cómo fingir valentía le sirvió para superar sus miedos y transformarse en una bailarina nudista.
“Mi primer día de stripper no fue muy diferente al primero de escuela. En ambas ocasiones pretendí ser más valiente de lo que en realidad era”, escribe la chilena Romina Pistolas al comienzo de su primera novela, Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa.
Por Infobae
En este libro autobiográfico, publicado por la editorial Cuneta, la autora narra en primera persona su viaje a Australia y todos los acontecimientos que la llevaron a convertirse en una bailarina nudista profesional. Sin prejuicios ni tapujos, Pistolas cuenta cómo el apuro económico y una serie de mediocres trabajos mal pagos la convencieron de aceptar la propuesta de Karla, una compatriota que conoció en un bar.
Por Infobae
Aunque ya había considerado antes la posibilidad de trabajar como stripper (incluso había llegado a ir como espectadora a un club de caballeros para conocer un poco más de cerca ese universo), distintos miedos la frenaban: “En ese momento pensé que jamás podría bailar así y sacarme la ropa delante de esa cantidad de gente. De las cinco chicas que alcancé a ver en el escenario, todas tenían silicona y cuerpos de cirujano. Sin mencionar las vaginas. Ninguna tenía el clítoris prominente como yo”.
Cuando finalmente la terminan echando de su trabajo como vendedora de anteojos, la narradora decide obviar sus miedos y acepta la propuesta de su nueva amiga. Así, como por una serie de casualidades, empieza la carrera como stripper de Romina Pistolas, cuyo nombre de escenario iba a ser Isabella hasta que se lo comenta a una de sus compañeras y esta, con severidad, le retruca: “No, absolutamente no. No es latino. Tú eres latina. Tu nombre será… Carmen”.
“Carmen” (fragmento)
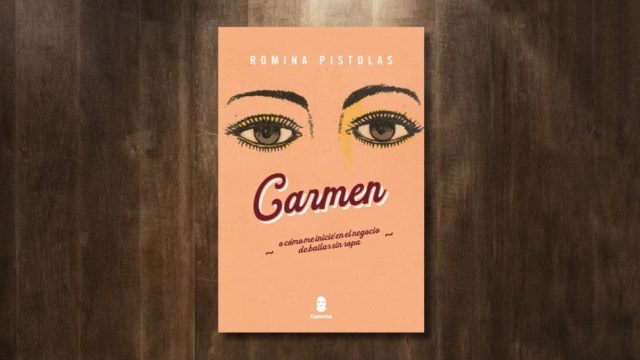
La historia de por qué me llamo Carmen y cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa
Mi primer día de stripper no fue muy diferente al primero de escuela. En ambas ocasiones pretendí ser más valiente de lo que en realidad era.
Escuela Eulogio Goycolea Garay, Calbuco, sur de Chile, año 1995. Caminaba a la sala de clases de la mano de mi mamá, con un jumper azul y una cinta roja hecha con un lazo en lugar de corbata.
—No me puedo quedar. Vas a estar sola…
Sola… sola… sola. Sabía que iba a llorar. Era obvio que iba a llorar. Pero esperaría a que mi mamá se fuera para hacer el escándalo y así tuviera que quedarse conmigo o mejor llevarme de vuelta a la casa.
Al entrar a la sala se nos acercó la tía Gloria, la famosa, de la que mi mamá había hablado durante todo el fin de semana. Llevaba un delantal verde y tenía una sonrisa amable. La acompañaba una niña igual de bonita que ella, abrazada a sus piernas.
—Bienvenida… ¿Romina? Yo soy la tía Gloria, esta es mi hija Stephanie. Tiene cuatro años, pero será tu compañera, va a estar de oyente.
Stephanie era hermosa y no lloraba. Mi mamá me miró con cautela.
—Hija, me voy a ir. Tu papá te viene a buscar a las cinco.
En ese momento debería haber llorado, pero esa Stephanie estaba al lado mío, mirándome. Mi mamá, culiadísima, sabía que hubiese preferido la muerte antes que desperfilarme frente a esa Stephanie, más joven y bonita que yo. Se aprovechó de eso y me dio un beso con ojos muy grandes. Enseguida y sin mirar atrás, se fue. La vi perderse en el pasillo y tragué mi amargura.
—¿Por qué no le muestras a la Romina la sala? —dijo la tía Gloria a su hija.
¿Pir qui ni li muistris a li Rimini li silii? Seguí a la cabra chica hasta una esquina llena de bloques para armar.
Adelaide, Australia occidental, año 2012. Esta noche nadie me va a dejar.
La plata en mi cuenta no alcanzaba para un taxi. Llegué con un bolso tremendo al Dollhouse Gentleman’s Club. Tuve que tomar dos micros. Antes de salir de casa, Karla me había dado dos shots de vodka: «uno pa’l camino y otro pa’l coraje». Llevaba dos semanas alojando en su casa sin pagar arriendo. Me quedaban veintiséis dólares en la cuenta así que era un asunto de vida o muerte para mis finanzas.
Al llegar a Adelaide, dos semanas antes, tenía unos cuatrocientos dólares, pero:
Tacos Pleaser: $150
Maquillaje de farmacia: $60
Kit Kats: $56
Dos semanas de instant ramen: $6
Dos kilos de pan blanco del super: $2
Diez litros de vino en bolsa: $55
Té rojo para adelgazar: $5
Bitch, I was broke.

En Sydney ganaba bien. Había conseguido una pega en una fábrica de lentes ópticos. Era la chica de los mandados. Mi trabajo consistía en ir a buscar los marcos y los lentes de los pedidos, entregarlos a la gente que los iba a armar y despacharlos a los compradores al final del día. Era aburrido, pero pagaban ochocientos dólares la semana. Fue un gran ascenso, al menos después de haber trabajado como cleaner para un argentino usurero y aprovechador que pagaba cuatrocientos dólares la semana y me sacaba el jugo. Con el nuevo sueldo me creía la raja.
Al fin me sentía en el primer mundo, como Bacilos, mi primer millón. Y claro, me lo gasté todo. No ahorré ni un dólar australiano en los dos meses y cuatro días que trabajé en esa fábrica. Andaba en modo YOLO, pensando que iba a estar ahí los siete meses que me quedaban de visa y recién empezaría a ahorrar cuando me quedaran seis. O cinco. Me di la gran vida: taxis, restaurantes, vestidos y el arriendo de una pieza en un departamento en Bondi Beach. Cada dólar que entraba a mi cuenta salía convertido en forma de chela. Era pleno verano y carrete, carrete, carrete, margaritas, margaritas, margaritas, onvres, onvres, onvres.
En uno de esos días de goce, un sábado de febrero, conocí a Karla. Era una belleza. Andaba de paseo en Sydney con su marido gringo. Los escuché hablando en chileno mientras hacíamos fila para el baño mixto en Frankie’s.
Karla no tenía el acento cuico del chileno que va a hacer un work and holiday el año antes de entrar a Comercial en la Adolfo Ibáñez. Karla era santiaguina, pero de Gran Avenida. Una mina simpatiquísima, chora, generosa. Me invitó unos tragos al tiro. Insistió en pagar ella. Me contó que trabajaba como peluquera y que vivía con su marido hace siete años en Adelaide, que estaba a hora y media en avión de Sydney. Bailamos toda la noche. Esperando un tequila en la barra me dio un beso. Antes de responderle miré al marido que estaba a cinco personas de distancia.
—Al Trent no le importa. Sabe que me gusta el hueveo.
Agarramos. Bajo esa nueva complicidad y como si hubiera pasado la prueba de la amistad, me miró muy de cerca, jugó con mi pelo y dijo:
—Te mentí, hueona. En Adelaide trabajo de stripper.
Hizo un rulo con mi pelo y agregó, con voz suave, casi compasiva:
—¿Qué estái haciendo en Sydney? Te estái perdiendo un montón de plata, vente conmigo.
Me reí.
—Quizás —le dije—. Mish, buena idea. No se me había ocurrido… creo que podría.
Esas eran dos mentiras. Porque sí, lo había pensado y más que pensado. Mientras trabajaba de cleaner había ido a un club de strippers en Kings Cross —que es como el Bellavista de Sydney— a ver qué tal, total en Australia nadie me conocía. Salí a los veinte minutos porque —esta era la otra mentira— en ese momento pensé que jamás podría bailar así y sacarme la ropa delante de esa cantidad de gente. De las cinco chicas que alcancé a ver en el escenario, todas tenían silicona y cuerpos de cirujano. Sin mencionar las vaginas. Había apretado mi trago sobre la barra poniendo especial énfasis en intentar verles la entrepierna. Ninguna tenía el clítoris prominente como yo. Not a chance.
Al despedirse Karla me dio su Facebook.
—Piénsalo. Te iría bien. Te quedas con nosotros unas semanas gratis. ¿Cierto, Trent?
Trent asintió.
Caminando de vuelta a mi casa entré a su perfil de Facebook: tenía treinta y tres años, dos perros, un bote, dos autos. Fotos por todo el mundo. Karla era todo lo contrario a lo que imaginaba de una stripper. No calzaba con el perfil de las películas ni lo que había visto en ese club meses antes. Era una chica muy normal. Toda natural, castaña y bajita, como yo. La única diferencia conmigo es que tenía plata para pagar un viaje a Sydney, sus propios tequilas, los de su marido y los de todo el bar si quería.
Marzo 2012. Fábrica de lentes. De la oficina del mánager me mandaron a buscar.
—La persona a la que estás reemplazando volvió antes de lo previsto de su viaje.
—Ah, ¿no te habían dicho de la agencia que este trabajo estaba disponible por solo cuatro meses? Yes, Chris volvió antes de lo que esperábamos y ya no te vamos a necesitar. Mañana viernes es tu último día.
A la hora del almuerzo me senté en la cuneta con el wrap de pollo palta y el jugo antioxidante de açaí que había comprado por la mañana, antes de intuir siquiera mi cesantía. Revisé mi cuenta: mil doscientos sesenta dólares. No estoy bien, pero tampoco estoy mal. Era más de lo que tenía al llegar a Australia. Lo suficiente para pagar un mes más de arriendo y buscar otro trabajo.
Mastiqué mi wrap pensando en dos cosas: ¿por qué en Australia no muelen la palta?, y ¿cuánto cuesta un pasaje a Adelaide? Según Google el viaje de ida, esa semana, para el domingo siguiente costaba trescientos ochenta dólares con equipaje de mano y cuatrocientos cincuenta con maletas grandes.
Me quedaban ocho meses de visa en Australia. ¿Debería cambiar de ciudad? Decidí dejarlo al destino. Busqué en mi celular la «k» de Karla y envié un texto: «¡Hola!, ¿sigue en pie la oferta? Soy la chica de Sydney, Romina».
Mientras escribía pensaba: ¿seré capaz? Empezar de nuevo… Ya tenía amigos, pinches. Había comprado una batidora para mi casa la semana anterior.
Mensaje de vuelta: «Sí, huachita. Venga no más».
Compré el pasaje más barato, red eye. Salía a las cinco de la mañana, sin considerar que debería pagar cerca de cien dólares de taxi porque a esa hora no había trenes. Pero cuando se está en modo survivor no hay problemas, solo soluciones.
Hace unas semanas había conocido a un marino que me había estado texteando después de que tiramos una vez. Vivía relativamente cerca de mi casa.
—Hola, me voy de Sydney, wanna have sex?
—Sure, ¿cuándo nos vemos?
—El domingo en la noche. Tengo que estar en el aeropuerto a las cuatro am.
—Not a problem. Te llevo.
Recién pescada me subí a ese avión con solo una maleta de mano.
Adiós Sydney.
Adiós a mi batidora y a una maleta llena de ropa que todavía extraño.

Adelaide. Primera noche de trabajo.
Me bajé muerta de frío de la segunda micro, aunque no hacía tanto frío. Llevaba un bolso grande con un montón de ropa sexy que me había prestado Karla, mis tacos nuevos, un paquete de almendras y una botella con té rojo. Escuchaba Kylie Minogue, porque es sensual y australiana. Me paré afuera del club y estaba súper cerrado. Me habían dicho que debía llegar media hora antes de la apertura, pero estaba cerrado. ¿Qué hacer? Me senté en la puerta.
Las dos semanas que llevaba en Adelaide habían sido vertiginosas. Desde el segundo en que envié ese mensaje a Karla para pedirle alojamiento, sabía que iba a terminar así: sentada a punto de unirme al grupo de las gentes que se desnudan y bailan. This is it. Si ella puede yo puedo. Si no me gusta, me voy. Nadie me conoce. Nadie me conoce.
Tiritaba de los nervios. Hacía rato había pasado el efecto del vodka que tomé antes de salir. Como en mi primer día de escuela, pensé que ese era el momento de llorar y querer volver a casa. Tenía una permanente sensación de ya, ahora voy a dar pie atrás. Aunque esa sensación me acompañaba desde que llamé para pedir la entrevista.
Pensé que daría pie atrás cuando, en el club donde trabajaba Karla, me respondieron que no necesitaban chicas. Pensé que daría pie atrás cuando me llamaron a una audición en ese club donde sí quedé, pero en donde no conocía a nadie. Pensé que daría pie atrás mientras estaba sentada allí afuera, con el local cerrado; todo era como un sueño, esa no era yo y todo era una señal para regresar a mi pieza para luego tomar el trabajo que me había ofrecido una amiga de Karla: limpiando casas con ella.
Pero también, en algún lugar de mi intuición, había una voz que no me dejaba regresar. «Este es tu destino», decía.
Era una pelea entre dos ángeles, uno con escoba y el otro con un brazilian butt lift.
Cinco minutos más. Voy a esperar cinco minutos más.
Un auto rojo se detuvo justo enfrente de donde estaba sentada. Tenía los vidrios polarizados, así que no pude distinguir a nadie. No sé nada de autos, pero ese me recordaba a los de Rápido y Furioso. Era brillante, brillante.
No se estacionó, más bien se detuvo, en diagonal. Miré hacia todos lados. La cuadra completa estaba desierta, porque el club quedaba en un suburbio y no en plena ciudad como los otros.
La ventana del piloto bajó lentamente y de ella salió una cabeza rubia, con un pelo tipo Farrah Fawcett, de esos que no se mueven más que como resortes. La cabeza me miró y dijo:
—¿Trabajas acá?
—Sí, respondí —hice una pausa—. Es mi primer día.
—Me imaginé. La puerta para las bailarinas está atrás del club por ese callejón, babe.
Sin decir más subió el vidrio, ella y su auto desaparecieron por el camino que me había indicado. Era un callejón largo que caminé pensando en ella. Nunca había visto una persona de labios tan grandes en vivo. Eran falsos porque no iban con el resto de sus facciones. Aparentaba cuarenta y tantos, pero imaginé que se moriría de rabia si le dijeran.
Al final del callejón estaba la parte trasera del edificio. Había un montón de autos caros estacionados, muchos con placas personalizadas con cosas como «xotica» o «krystal». ¿Qué es este mundo? Había una gigantesca escalera de metal, la subí, sin pensar en devolverme, ni llorar ni en nada que no fuera entrar, cerrar los ojos, que llegaran las cinco de la mañana, la hora de salida. I’m fucking doing this.
Al final de la escalera había una puerta entreabierta. Separaba dos mundos: el que conocía hasta ese momento y el nuevo que empezó apenas la abrí.
Quién es Romina Pistolas
? Nació en Puerto Varas, Chile, en 1987.
? Estudió traducción y vive hace diez años en Australia.
? Publicó en 2021 el libro de fotografías de strippers They are naked and they dance (Están desnudas y bailan).
? Carmen o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa es su primera novela.

